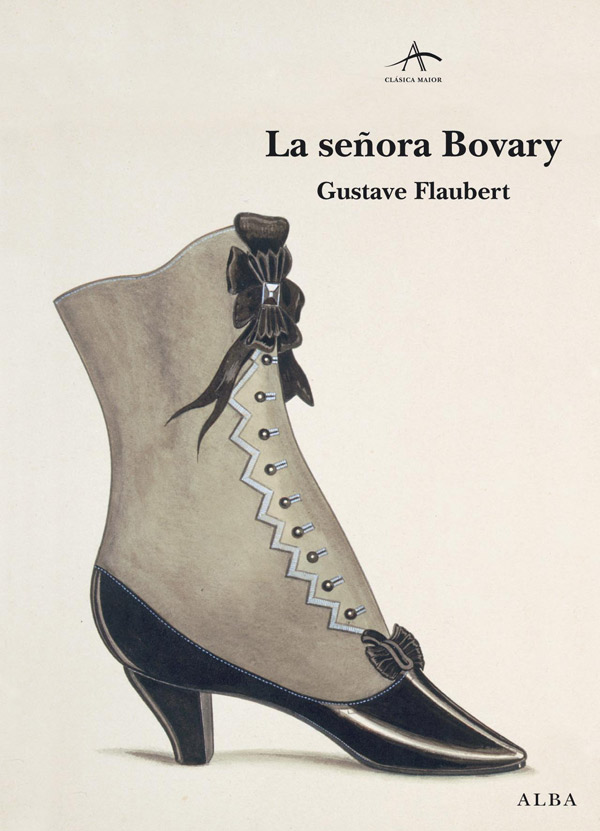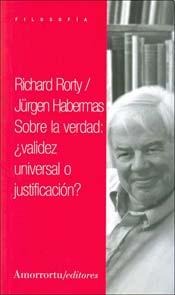Por culpa del espacio, cada vez más pequeño, es normal que hablemos usando generalidades. Podemos incluso conceder a los más suspicaces del lugar que hay algo relacionado con la jerga de los lenguajes promocionales, claro.
¿Pero qué es el lenguaje promocional antes que eso sino una síntesis? La razón por la cual encontramos miradas lúcidas y profundas no es porque un publicista tomara decisiones sobre adjetivos, sino porque alguien decidió que ése lenguaje - el lenguaje que usaban ciertos tipos de personas - era conveniente para describir un libro, una película, etcétera con fines dobles.
Si seguimos el hilo del razonamiento, nos daremos cuenta de que es muy difícil explicar una novela. Uno la puede analizar usando marcos teóricos que otros nos han prestado o se puede esforzar en hacer un resumen esmerado de su argumento; pero rara vez contamos con la ocasión de explicarla. En los foros de novela, sean más profesionales o más agradables, hablaremos de ella haciendo cierto tipo de análisis (contextos, procedimientos) o profiriendo impresiones.
Esto se debe a muchas cosas. La primera es evidente, podemos empezar por una generalidad: estamos limitados. No tenemos una conciencia idéntica a quien escribe tal o cual novela y no siempre somos interlocutores perfectos. De hecho, eso sucede pocas veces y ni siquiera “perfecto” significaría aquí otra cosa que un proceso complejo que tiende a afinarse antes que un fin o un estado acabado.
Otra cosa es que no leemos tantos autores en nuestro idioma como creemos. Una parte crucial de la literatura es la traducción, y aceptando el trabajo (el esfuerzo, la concreción, la inteligencia prestada) de un traductor, aceptamos nuestra incapacidad de transitar por otros sentidos profundos.
¿Y si escribe en nuestro idioma quién garantiza que lo haga en contextos reconocibles? Sucede (aunque no solamente) con los clásicos. Al mismo tiempo, aunque tenemos una teoría disponible, no siempre la tenemos toda y no tenemos, desde luego, el tiempo que requiere para aceptarla.
Así que leer es siempre un movimiento entre límites. Pero eso no puede eximirnos de leer a novelistas también en sus detalles. Los detalles rara vez aparecen citados entre tantas generalidades, pero son una parte central del placer de leer novelas.
Por ejemplo, han aparecido muchas reseñas de la novela de Diego Zuñiga, Racimo. Todas hablan de cosas bastante razonables con las que además estoy de acuerdo. Leemos que la novela dibuja una “realidad espectral” donde lo más temible es “la ambigüedad de la historia”.
Muy bien, muy bien. Pero yo no puedo olvidar un detalle del principio de la novela. El protagonista, Torres Leiva, se encuentra haciendo un viaje al norte (de Chile) con su madre. Entonces, Zuñiga escribe:
Torres Leiva pensó en un principio que era una broma, porque a su madre le gustaba hacer ese tipo de bromas: decir algo que nadie espera, decir algo incómodo, mirar las caras de desconcierto, de pregunta y luego explicar el chiste y reírse. Decir, por ejemplo, quiero viajar al norte, quiero que le pidas a tu papá que te preste un auto porque voy a ir a Iquique a ver a una amiga. Decir eso quedarse en silencio, demorar la explicación y reírse. Pero no, no hubo broma esa vez.
Zuñiga está usando un rasgo trivial de un carácter (cómo alguien usa un registro de humor no del todo cómodo) de un modo especialmente afectuoso. Y con dos intenciones. El lector sabe que Torres Leiva pudo pensar eso, pero que ese pensamiento en sí no es importante. Lo importante es que el escritor está, con el detalle, dejándonos acceder a un tipo de experiencia (lejana) con la que Torres Leiva se ha formado. Leiva recuerda algo trivial de su madre pero importante para la situación del presunto viaje (sus bromas sin mucha gracia) pero el lector tiene acceso a una mujer que en sus ganas de desconcertar, está viva ante nuestros ojos y reconocemos algo de su vida.
Lo cierto es que en las novelas de Belén Gopegui (desde la mejor a la peor; la primera a la última) están repletas de detalles, que rara vez aparecen mencionados. Hoy voy a comentar algunos de El Padre de Blancanieves.
La novela trata de los quehaceres de un grupo de militantes que está tratando de construir un pequeño aparato ecologista en Madrid. Una de las militantes es Susana, y su compromiso afecta decisivamente a su família: digamos que repercute en la manera en que todo es percibido, desde por parte de sus hermanas hasta para su madre, Manuela, y su padre, Enrique.
Gopegui combina varios registros y también narradores. Por una parte, están los sujetos colectivos, quienes hablan como si se tratan de la potencia aristotélica y también de la propia Belén Gopegui: presentan sentido del humor, algunas esperanzas y también melancolía. Interpelan al lector y lo sorprenden. Estos sujetos colectivos cumplen una función bien distinta al coro de asalariados de Lo Real: aquí no ejercen una función de dudar y llamar a las cosas por su nombre, sino de dar a conocer la contingencia de lo que ocurre.
Por otra parte, los protagonistas hablan en largos intercambios epistolares: sus discursos se cruzan en correos electrónicos donde también hacen relatos de su percepción de las cosas. Además, la novela usa la tercera persona con cierta amplitud. Como digo, El padre de Blancanieves es una novela muy sofisticada y experimental pero tiene la ventaja de ser muy fluida.
Durante la lectura, resulta difícil atender a lo que hace la autora porque sigue, como todas las novelas de su autora, una estructura dramática con catarsis incluida. La novela, de hecho, se pone en marcha cuando un ecuatoriano es despedido porque Manuela, la madre de la militante Susana, denuncia que un repartidor ecuatoriano ha llegado tarde con el pedido del supermercado. Como consecuencia, el ecuatoriano es despedido y decide acosar a Manuela y la responsabiliza de su desgracia. Pese a sus ganas de denunciar al ecuatoriano, Enrique termina ayudando a que éste encuentra trabajo tal y como quiere su esposa.
Gopegui nos permite acceder a la conciencia de Enrique, usando el estilo indirecto libre.
Enrique se acostó al mismo tiempo que Manuela y estuvo esperando hasta que notó que ella se dormía. Desde el dichoso asunto del ecuatoriano, a Manuela le costaba coger el sueño. Enrique sabía que se dormía mejor cuando él estaba en la cama. Pero hacía dos días que el ecuatoriano ya tenía trabajo. Enrique confiaba en que, poco a poco, las cosas cambiasen. Una semana, dos, y pronto lo ocurrido sería sólo una historia sorprendente que Manuela terminaría contando en las cenas. En cuanto escuchó la respiración regular de Manuela, se levantó sin hacer ruido.
Este párrafo apenas da cuenta de una secuencia sencilla: Enrique se acuesta con Manuela y cuando se duerme, se levanta porque no puede dormir. Al mismo tiempo, accedemos a un estado mental, a un sentimiento, una preocupación de Enrique: sus ganas de olvidar el incidente con el ecuatoriano.
De acuerdo, pero Gopegui, como vemos, no hace solamente eso. Para empezar, nos ayuda a pensar qué clase de palabra usa Enrique al pensar o verbalizar esa cosa. “Desde el dichoso asunto del ecuatoriano, a Manuela le costaba coger el sueño”. En realidad, el dichoso es el que nos indica el punto de vista de Enrique. Además, accedemos a un pensamiento no demasiado halagüeño. Si nos ponemos dramáticos podemos decir algo así como “vaya tela” o “¡tremendo”. Pues ante la preocupación de su esposa, el marido piensa “pronto lo ocurrido sería sólo una historia sorprendente que Manuela terminaría contando en las cenas”.
Al mismo tiempo, se trata de un detalle divertido. Dolorosamente divertido. Porque, en efecto, podemos indignarnos con el pensamiento de Enrique pero si somos justos con el personaje ¿no resulta acaso plausible que ésa sea la clase de cosa que sucede en el entorno dónde Enrique y Manuela viven? Uno donde la tranquilidad alterada termina generando anécdotas para llenar cenas y pasar el rato.
Sabremos más cosas de Enrique, de lo que piensa y dice y hace, pero parece evidente que necesitamos estos detalles.