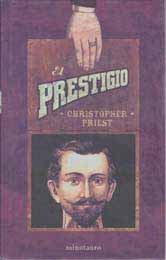-Contiene spoilers desordenados-
 Jorge Luis Borges escribió una excelente crítica sobre Ciudadano Kane (1941), con su habitual insolencia, en la que aseguraba que "la película de Welles tenía, por lo menos, dos argumentos" y solamente uno de ellos interesaba al argentino. Escribía, pues, lo siguiente:
Jorge Luis Borges escribió una excelente crítica sobre Ciudadano Kane (1941), con su habitual insolencia, en la que aseguraba que "la película de Welles tenía, por lo menos, dos argumentos" y solamente uno de ellos interesaba al argentino. Escribía, pues, lo siguiente:
"El primero, de una imbecilidad casi banal, quiere sobornar el aplauso de los muy distraídos. Es formulable así: un vano millonario acumula estatuas, huertos, palacios, piletas de natación, diamantes, vehículos, bibliotecas, hombres y mujeres; a semejanza de un coleccionista anterior (cuyas observaciones es tradicional atribuir al Espíritu Santo) descubre que esas misceláneas y plétoras son vanidad de vanidades y todo vanidad, en el instante de la muerte, anhela un solo objeto del universo ¡un trineo debidamente pobre con el que en su niñez ha jugado! El segundo es muy superior. Une al recuerdo de Koheleth el de otro nihilista: Franz Kafka. El tema (a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico) es la investigación del alma secreta de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. El procedimiento es el de Joseph Conrad en Chance (1914) y el del hermoso film The Power and the Glory: la rapsodia de escenas heterogéneas, sin orden cronológico. Abrumadoramente, infinitamente, Orson Welles exhibe fragmentos de la vida del hombre Charles Foster Kane y nos invita a combinarlos y a reconstruirlo."
Esta observación me parece válida, también la que cierra la reseña (que la llama tediosa y genial). El pesimismo de Borges, sin embargo, contrasta con mi jovialidad, ya que creo que la película de Welles es, ante todo, uno de los más excelentes ejemplos de gran entretenimiento de Hollywood, con todas y cada una de sus virtudes (casi todas venideras) en muchas escenas. Hablo de Borges y de Ciudadano Kane porque, curiosamente, ambos están en la película de Nolan. Hay un guiño modesto, un homenaje casi espontáneo, a la película de Welles en la escena parisina de la película, una larga set piece que sirve, entre otras cosas, para colocar a la ciudad del revés y ensayar el control de los sueños. Hay, en un modo más profundo, una deuda a la estructura, cuya radical remezcla de sueños dentro de sueños bien puede remitir a ese recuento de objetos que lleva al relato a encapsularse en la película de Welles. La violentación temporal, bien definida gracias a los espacios radicalmente distintos de cada nivel de sueño, puede llevarnos a Intolerancia (1916, David Wark Griffitih) pero no querría salir de Borges.
El milagro secreto, uno de mis cuentos favoritos del autor argentino, narra la ejecución de Jaromir Hladik, un escritor checo que morirá sin poder completar su gran obra, un drama titulado Los enemigos. Dios le concede un año secreto, detiene las balas y en esas milésimas de segundo transcurre un año, terminando Hladik su gran obra y dando paso a una escena crucial, descrita con el habitual castellano artificial y perfecto de su autor:
"Dio término a su drama: no le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró; la gota de agua resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido, movió la cara, la cuádruple descarga lo derribó."
Esta escena sutil del cuento se convierte en un brillante tour de force en los últimos cuarenta minutos. No hay ejecuciones, por supuesto, pues esta no es una adaptación literal del cuento de Borges, sino una obra muy bien aprendida del genio de muchos (incluyo a Philip K. Dick, Stanislaw Lem, Stanley Kubrick y Andrei Tarkovski) con una fascinante estructura propia. Cuando digo esta escena, me refiero a un momento marcado por el impacto y el agua, que en la película se traduce en la caída de un coche al agua que dura cuarenta minutos gracias a los diversos niveles que permiten a Nolan tocar su mayor acierto: traducir y aprender de otros medios, a la vez que enfrentarse a su propia tradición, a sus propios esquemas. Sus esquemas son rígidos: no podemos olvidar que se trata de un blockbuster, una película hecha con los medios de Hollywood, con un presupuesto de 160 millones y que el guión, original y sin ningún precedente, ha estado en espera, una espera que ha llevado a Nolan a firmar un remake, una adaptación de un cómic y una secuela, que, concesiones o no, son películas muy propias de nuestra época. Pero también los narrativos: es precisamente ese rescate o esa remezcla de esas dos estructuras narrativas de dos clásicos (las películas de Griffith y Welles tienen más de medio siglo de antigüedad) lo que hace novedosa la estrategia. Estas paradojas se suelen dar en el arte, que suele malinterpretar con facilidad los conceptos de clásico y demás.
Nolan, un graduado en literatura, se ha declarado seguidor tanto de Borges como de las estructuras complejas que llenaron la literatura posmoderna de su tiempo, citando como ejemplo de primaria fascinación el Waterland de Graham Swift. En mi anterior post, muchos comentaristas han señalado con citas las estupendas conexiones con el trabajo de Coleridge y del autor del Aleph.
Coincido con Bordwell en sus observaciones sobre Nolan, que enfatizan en una lectura de su obra como un gran trabajo en curso sobre la estructura. Ya en una película tan tosca como Batman Begins (2005) había sobrevivido ese don: la presentación de Wayne en tres tiempos y la construcción de su identidad bien merecen ser rastreadas como un trabajo de su autor, luego fácilmente disuelto en un rutinario y torpe blockbuster, especialmente mal escrito. También The prestige (2006) presentaba a un narrador no fiable de un modo algo fallido, pues Nolan parecía aprender poco de modelos como Kurosawa y reducir toda su fuerza en una cuestión de intercambios temporales. En Memento (2000) había también una esposa fallecida como motivo del trauma, pero su nihilismo cool condenaba al protagonista a un ciclo vicioso, siendo el elemento de interés más formal o deconstructivo que plenamente filosófico: era el convertir al detective en un asesino olvidadizo lo que ajustaba la estructura y marcaba el interés del film, pero su tragedia de olvidar al criminal y reiniciar su búsqueda y captura no parecía hablar ya sobre su mente o expandir los límites morales del relato.
He discutido la película con mucha gente, gracias a su genersoidad, con Vicente Luis Mora, que ha posteado y explicado mi hipótesis con su habitual pre-claridad, y con Nacho Vigalondo en el Focoforo (pese a nuestra discusión previa, lo apuntado por Henrique Lage me ha parecido coherente e interesante). Vigalondo, que no reniega del valor de la película, sugiere que todas sus virtudes se quedan contenidas en el guión. Antes de explicar mi hipótesis, quiero comentar un pormenor señalado sagazmente por Vigalondo.: en la película todos los personajes saben que hacer, con la excepción de su protagonista, Dom Cobb. No existen puntos muertos, no existen encrucijadas, no hay comportamiento, en definitiva, humano; no se trata de su inteligencia, se trata de una respuesta rápida en todos los momentos. El ejemplo está en el personaje de Ariadne que recibe una explicación un tanto discutible a su interés por ayudar a Cobb, aparentemente todo el mundo queda enganchado a los sueños. No solamente tiene Ariadne el plan para rescatar a Fischer y Saito cuando éste ha caído asesinado por la proyección de Mal sino que se ocupa de que Cobb supere su trauma. Y ahora paso a explicar mi hipótesis que contempla estos evidentes defectos como hechos premeditados.:

En un momento del clímax final del film, el protagonista dice en un diálogo significativo que las ideas pueden matarte o pueden hacerte más fuerte. Su esposa, Mal, murió por una idea. Pero esa idea fue sembrada por el propio Cobb debido a la pérdida de gusto por la realidad de su esposa: el mundo que habían construido, Cobb es el mejor arquitecto de los sueños como luego descubriremos, era eterno, un lugar en el que se podían vivir cincuenta años en apenas meses. Para salir y volver a lo real, Cobb practica su Inception con el disgusto de que al despertar Mal sigue convencida de que no lo ha estado y esa idea, insertada con el propósito de devolver a lo real a su esposa, la mata en un subsidio que fuerza la huida de Cobb y su conversión en el atracador onírico. La película empieza en el limbo de Saito y salta hacia atrás hasta llegar al momento en que Cobb está tratando de robar el secreto del empresario japonés que termina contratando a Cobb y a su banda. La razón: quieren convencer a Maurice Fisher de que no debe seguir al cargo de la empresa de su padre y así evitar una competencia dura. La recompensa: volver a vivir con sus hijos en Estados Unidos, de los que ha huido porque le creen el asesino de su esposa. Irónicamente, esto sirve para liberar a Fisher de su tormentosa relación con su padre y la reescritura forma parte incluso del mcguffin. Pero, al final, Cobb debe deshacerse de su proyección de Mal, a la que ha encerrado, a la manera de Solaris. Lo hace con la reescritura: finalmente, envejecieron juntos. Caído en el limbo de Saito, da un salto de fe y despierta. Ante la mirada sutil de la gente del aeropuerto, Cobb vuelve a casa y da la espalda a su preocupación esencial, su dilema sobre lo real que simboliza el tótem. El tótem, en el caso de Cobb una peonza, prueba si su dueño está soñando o no. Insiste Cobb en que no debe compartirse, pero su tótem pertenecía a su fallecida esposa. El film se cierra con la peonza tambaleándose, pero me parece obvio que Cobb sigue soñando y que el tema de la película podría ser la capacidad de cambio del Hombre y ahí estaría su gran virtud. El Inception del título (más exacto y llano hubiera sido llamarla el Principio) habría ocurrido fuera de escena: se la ha hecho Cobb a sí mismo para evitar destruirse por la culpa tras lo ocurrido con Mal. Todas las pistas parecen indicarlo así, el suyo del aeropuerto es vagamente reminiscente de los dibujos de la primera mitad del film, la empresa para la que trabajaba Cobb robando secretos contiene su mismo apellido y…toda la trama es un verosímil modo de que Cobb pueda, por una parte, dejar atrás su trauma, pero también cambiar, no destruirse por la conciencia y creer que tiene una oportunidad de perdonarse y volver al hogar con sus hijos.
El reparo principal de Vigalondo se refería a que estos notables aciertos dependían del guión y no había aciertos estéticos, visuales, trabajo más allá del guión, trabajo de director. He observado con atención el trabajo de Nolan. Es especialmente sugerente con las simetrías que rodean a los laberintos que la película construye, tanto estructural como espacialmente: dos ejemplos están en la escena de Cobb entrando a ver su suegro (Michael Caine) y la escena del lavabo en el nivel del hotel, añadiendo la espontaneidad que invade al film en la escena de París, una de las pocas en las que la música de Zimmer, excesivamente omnipresente de nuevo, se detiene y deja respirar sensorialmente a la película con un gran resultado. Pero ¿estamos ante un hallazgo estético de algún tipo, ante algún hallazgo de Nolan como cineasta más allá del juego estructural que afecta al montaje y que proviene del guión (su gran acierto)? Creo que no y es ahí donde Vigalondo acierta plenamente. Voy a tratar de explicarlo comparativamente:


Ya he posteado aquí sobre la ansiedad de la influencia que siente la película por Blade Runner. Me gustaría añadir un par de notas sobre por qué considero Blade Runner: Final Cut, la versión definitiva, superior y los problemas que acarrea no sé si mi preferencia, pero que si soluciona, en parte, la película de Ridley Scott. Sugiere Rosenbaum que el film noir, en gran medida, concede la estructura de la película: el policial, en definitiva, es ya la propia estructura, con el asesinato, la investigación, el encuentro con la femme fatale y la captura del asesino. También es cierto que la estructura no concede a los personajes, sino a la narrativa y es ahí donde Scott tiene un pulso mayor que el de Nolan, entre otras cosas.
Y aún teniendo en cuenta lo que costó ver el film completo, interrumpido con prontitud con un forzado happy ending, Scott emerge donde Nolan apenas apunta. Las imágenes de Scott, y es su gran legado, hablan en todo momento. Basta con ver el esplendor de su estilo pictórico en el apartamento de Gaff, perfectamente evocador de cierta pintura del diecinueve y del pensamiento prometeica del Romanticismo.
Basta con revisar esa muerte de una belleza insólita y absolutamente inesperada de Hauer o comprobar como cada una de las composiciones encuentra su contrapunto no ya en los rostros de sus personajes, el uso del iris se convierte en un recurso expresivo inagotable, sino en la mirada de sus protagonistas. El trabajo de Nolan es mejor cuando se permite ser lírico. En Scott está presente la mirada del poeta, negro y romántico, y no negocia pausas con la narrativa. Nolan continuamente, lo cual provoca notables problemas de ritmo.
Después de verla dos veces y debatir apasionademente sobre ella, considero Origen, la mejor de las películas de Nolan, siete hasta la fecha. Pero mi consideración no parte, esta vez, de una conquista o de una hipérbole, sino de una promesa, en gran parte enunciada con El caballero oscuro (película que contaba con un gran villano, como demandaba Hitchcock, y que en su interesante contención nietzscheana bien podría ganar simpatía con el tiempo, sin salvar sus errores), pero aquí aumentada por una obra más coherente y fascinante, más exigente.
Puede parecer injusto comparar la película con Kubrick, con Tarkovski y con tantas obras a las que tanto debe, y debiera bastar el celebrar su ejercicio de virtuosismo y su cierta hondura filosófica. Pero, con todo, Origen no es una obra maestra. Es una anomalía que debe ser celebrada y la promesa de un artista que puede crecer. La recepción no debe encajarnos en la obsesión de que Nolan sea / pueda ser el nuevo Kubrick, pues esto termina dando por sentado que el lugar de Kubrick es una fórmula, un secreto, más allá de lo bienintencionado de la metáfora inicial (un artista de ese calibre). La comparación es injusta, por dos razones: a Kubrick, Nolan jamás se le ha acercado. Basta con revisar Eyes Wide Shut y la crueldad es impiadosa con su última obra y con toda su filmografía. Pero tampoco hay que ignorar que Nolan no puede ser Kubrick, porque al margen de pretensiones moralistas, su tiempo es distinto, su industria es distinta. Es por eso que he usado la comparativa con Ridley Scott, un cineasta que dirigió una obra maestra de la ciencia ficción en un sistema de estudios y de producción industrial similar al de la película que nos ocupa, sumado a la evidencia de que Nolan la considera uno de sus modelos.
Sin embargo, con las ya familiares e ineptas secuencias de acción, aquí salvadas por la brillantez intermitente de un duelo en un hotel sin gravedad, no parece argumentarse un pormenor molesto o discutible. Aprecio mucho la propuesta de Nolan, que vuelva a marcar los límites del cine multisalas y trate de acercarse a un cine intelectual, pero su ruptura no ha sido atravesada o los límites no han sido expandidos en su final: sus deudas le pesan todavía demasiado como para construir una obra maestra, la suya. Una lectura comparativa podría haberse detenido en los hallazgos de David Fincher o de los Hermanos Wachowski como estrictos contemporáneos del autor, pero creo que esa misma coincidencia en el tiempo puede desviar el debate a una mera cuestión de énfasis. Es esta película pues el principio de la obra de Nolan, esperemos que más ambiciosa y con grandes resultados en su evolución.
Lecturas Recomendables:
-Explicando la película / FAQ y Todo lo que usted deseó saber sobre la película.
-Entrevista con Christopher Nolan en el New York Times.
-Sobre la narrativa de Nolan: David Bordwell y Kristin Thompson (parte 1 / parte 2).
-Nota de Urgencia de Vicente Luis Mora.
-Reseña de David Cairns.
-Reseña de Roger Alan Koza.
-Reseña de Noel Ceballos.
-Reseña de Nick Pinkerton.
-Reseña de Jordi Costa.
-Reseña de John Tones.
-Sobre el efecto Zeigarnik por Henrique Lage.