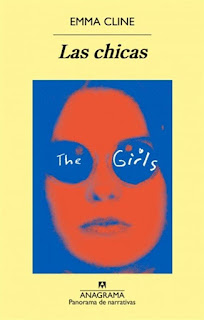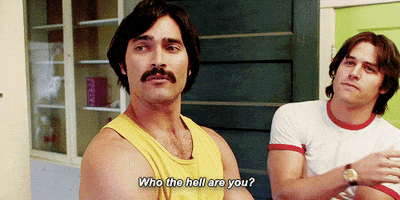El Maestro
Cuando muere un gran escritor - un evento inusual, dado que ésta es una especie rara - rendimos tributo con una visita a nuestras estanterías, biblioteca o librería; el lamento y la celebración se fusionan honorablemente. Pasará un cierto tiempo antes de que tengamos la medida completa del logro de Saul Bellow, y no hay razón por la cual no deberíamos empezar por algo pequeño, una frase u oración que se ha convertido en parte de nuestro mobiliario de la mente, y una parte de los placeres de la vida. Después de todo, los buenos lectores, como Nabokov advertía a sus estudiantes, "deberían percibir y acariciar los detalles". Los amantes de Bellow a veces evocan un perro determinado, ladrando desamparadamente en Bucarest durante la larga noche de la dominación soviética en Rumania. Lo escucha un americano de visita, Dean Corde, el héroe soñador típicamente belloviano del Diciembre del Decano, que se imagina estos sonidos como una protesta ante la estrechez del entendimiento canino, y una súplica: "Por el amor de Dios, ¡abrid el universo un poco más!" Aprobamos esa observación porque somos, en cierto sentido, ese perro y Saul Bellow, nuestro maestro, nos escuchó y obligó.
De hecho, la misma libertad que Henry James reclamó para el novelista en su ensayo El arte de la ficción ("toda la vida te pertenece") fue generosamente abrazada por Bellow: se propuso, y también las generaciones venideras, liberarse de las trampas formales del modernismo, que hacia la mitad del siglo veinte había empezado a parecer una pesada restricción. No tuvo tiempo para aquella afirmación de Virginia Woolf en la que el personaje de la novela moderna estaba muerto. El mundo de Bellow está tan densamente poblado como el de Dickens, pero sus ciudades no son ni caricaturas ni grotescos. Toman asiento en la memoria como gente que te podrías convencer de que has conocido: el chantajista sin esperanza Lustgarten ("parcialmente sutil, parcialmente enfermo") en las memorias de Mosby, que trae la ruina financiera a su família al importar un Cadillac a la Francia de posguerra; el exaltado vividor, Cantabile, llevando una pistola en El Legado de Humboldt - en su agitación de repente necesita una mierda, y fuerza a su víctima, Charlie Citrine ("un hombre de cultura o compromisos intelectuales") al establo con él. Citrine se distrae con reflexiones acerca del comportamiento de los monos mientras Cantabile "se agazapaba ahí con sus cejas curtidas y arrastradas".
Y el más vivo de todos, al menos para mí, Moses Herzog, el más logrado soñador de Bellow, el hombre menos práctico de una América de vigorosas, materiales búsquedas. En Herzog Bellow llevó a la perfección el arte de la digresión ficcional. Cuando el héroe va a visitar a su amante, la adorable Ramona, espera en la cama mientras va a ponerse lo que Martin Amis llamaría su "ropa de burdel". En esos momentos Herzog reflexiona en el modo en que el mundo entero le presiona, y Bellow parece situar una especie de manifiesto, una lista resonante de los retos que debe afrontar el novelista, o la realidad que debe contener o describir. También sirve como la guía al material crudo de la obra de Bellow. He terminado sabiéndome este pasaje de memoria a través de la relectura, y lo he tomado como epígrafe de una novela. Era un riesgo, porque el pulso de su prosa era probable que hiciera sonar a la mía escuchimizada.
"Bueno, por ejemplo, lo que significa ser un hombre. En una ciudad. En un siglo. En transición. En la masa. Transformado por la ciencia. Bajo el poder organizado. Sujeto a controles tremendos. En una condición causada por la mecanización. Después del fracaso tardío de las esperanzas radicales. En una sociedad que no es una comunidad y devalúa a la persona. Debido a los poderes múltiples de números que han hecho el yo despreciable. Que gastan billones militares contra enemigos extranjeros pero no pagarán por algo de orden en casa. Que permiten la salvajada y el barbarismo en sus propias grandes ciudades. Al mismo tiempo, la presión de millones humanos que han descubierto lo que pueden hacer los esfuerzos concertados y los pensamientos. Como megatones de organismos acuáticos en el fondo marino. Como mareas puliendo piedras. Como vientos ahuecando montes."
La ciudad de Bellow, por supuesto, era Chicago, tan decisiva para él, y tan hermosa, rebosantemente evocada, como el Dublin de Joyce; las novelas no estaban situadas simplemente en el siglo veinte, eran acerca de ese siglo - sus transformaciones alucinantes, su salvajismo, sus nuevas maquinarias, las grandes batallas de los sistemas de pensamiento, el sonoro fracaso de los sistemas totalitarios, las bendiciones variadas del modo americano. Estos elementos no se tomaban en abstracto sino que se cribaban a través de los caprichos del personaje, de un individuo tratando de pensar donde está en relación a la masa de la que forma parte. Y siempre el pasado presionando, memorias de la infancia, las calles atiborradas y las viviendas, habitaciones compartidas, despóticos y excéntricos familiares y vecinos - los pobres inmigrantes, atendiendo a la llamada de la identidad americana.
El crítico americano Lee Siegel escribió recientemente que cada escritor británico con una conexión intelectual o emocional quiere reivindicar a Bellow: "Es como su Plymouth Rock, o incluso su Rhodesia..." Hay algo de verdad en esto. ¿Qué es lo que encontramos en él que no podemos encontrar aquí, entre los nuestros? Creo que admiramos la generosa inclusividad de su obra - ningún escritor desde el diecinueve ha sido capaz de reproducir a toda una sociedad, sin condescendencia o auto-consciente antropología social. Sin problemas puede Bellow moverse entre los pobres y sus malas calles, y las élites del poder en la universidad y el gobierno, y el soñador privilegiado con el "pensamiento de alta mar". Su obra es la encarnación de la visión americana de la pluralidad. En Gran Bretaña no parecemos ser capaces de escribir a través de las groseras y sutiles distinciones de clase - o más bien, no podemos hacerlo graciosamente, sin parecer esforzados o sin caricatura. Por eso, Bellow aparece grande, más de lo que puede aspirar a ser cualquier escritor británico.
Otra razón: en una cultura literaria que ha favorecido generalmente todo el esquema de una novela contra la frase hermosamente trabajada, honramos la musicalidad, la sapiencia, el sonido encantador de una buena línea belloviana. Un ejemplo, acertadamente alabado por el crítico James Wood, es la descripción de Behrens, el florista dentro del relato "Algo por lo que recordarme": "En medio de las flores, solamente él no tenía color - algo así como el precio que tuvo que pagar por ser humano". Otro ejemplo, de un significado especial para mí porque rendí tributo a Bellow al hacer una variación: en Herzog, leemos a propósito de Gersbach con su pierna de palo, "doblándose y enderazándose grácilmente como un gondolero" .
No resulta sorprendente que algunas de las mejores celebraciones de la escritura de Bellow se originaran en Gran Bretaña. Algunos ensayos tal vez estén ya en sus estanterías, y en este tiempo de hacer balance, tal vez sea animoso ir a buscarles. Uno es la magnífica defensa de Martin Amis de Las aventuras de Augie March como Gran Novela Americana Definitiva en la introducción de la edición Everyman; otro es la introducción de James Wood a los Cuentos Reunidos en Penguin, en el que la alegría es el elemento central como reacción a su obra.
Los escritores a los que admiramos y releemos terminan absorbidos en la letra pequeña de nuestra conciencia, en el ruido blanco de nuestros pensamientos, y en este sentido, no pueden morir jamás. Saul Bellow empezó a publicar a los cuarenta y su obra se esparce por todo el siglo que ayudó a definir. También redefinió a la novela, la ensanchó, la liberó, la hizo cálida con una sensación humana y con sabiduría y un gran propósito. Henry James propuso una vez una obvia pero servicial verdad: "La cualidad más profunda de una obra de arte será siempre la calidad de la mente del que la hace". Estamos despidiéndonos de una mente de una calidad sin rival. Abrió nuestro universo un poquito más. Se lo debemos todo.
Ian McEwan,
Tributo a Saul Bellow. Publicado
aquí. Traducción propia.